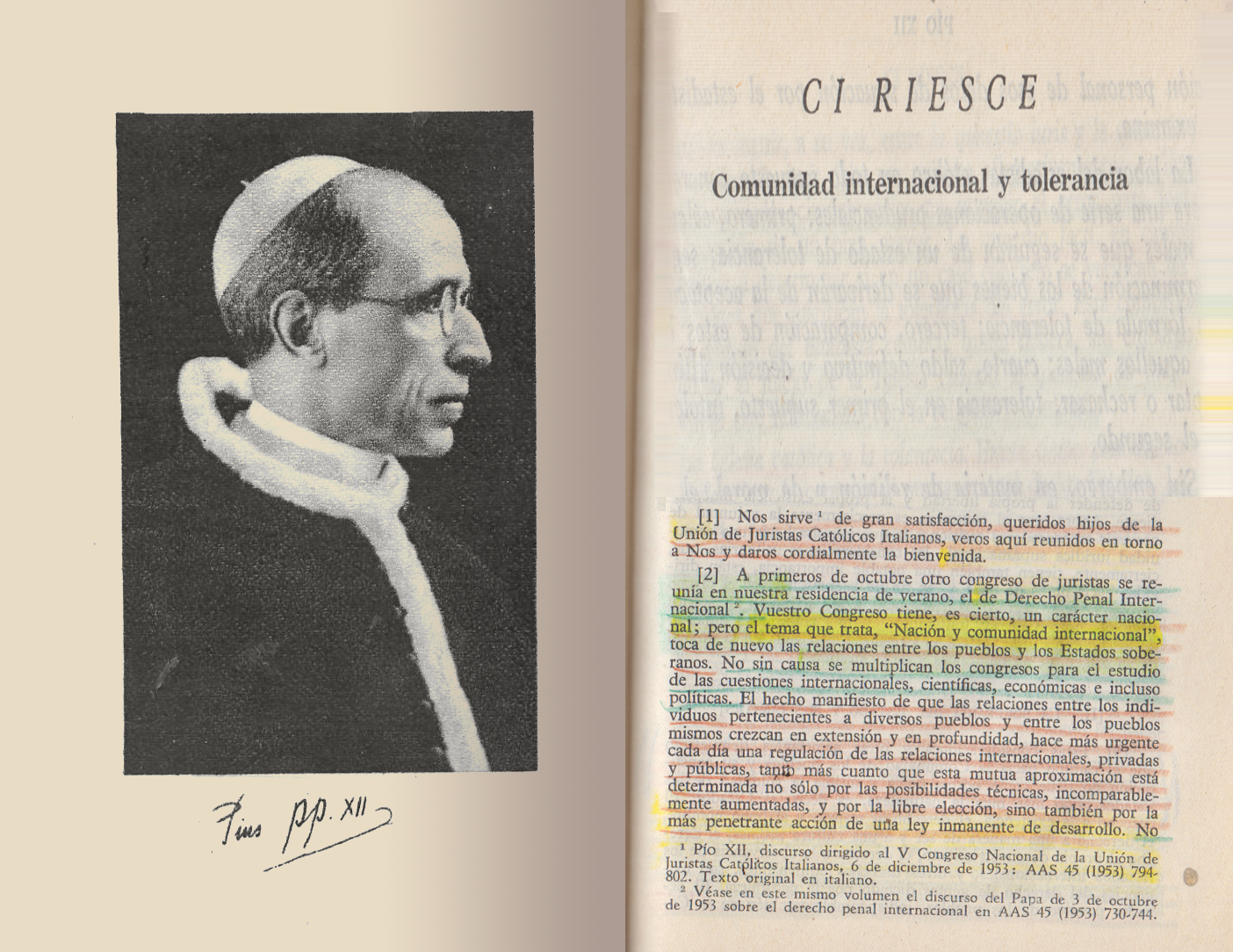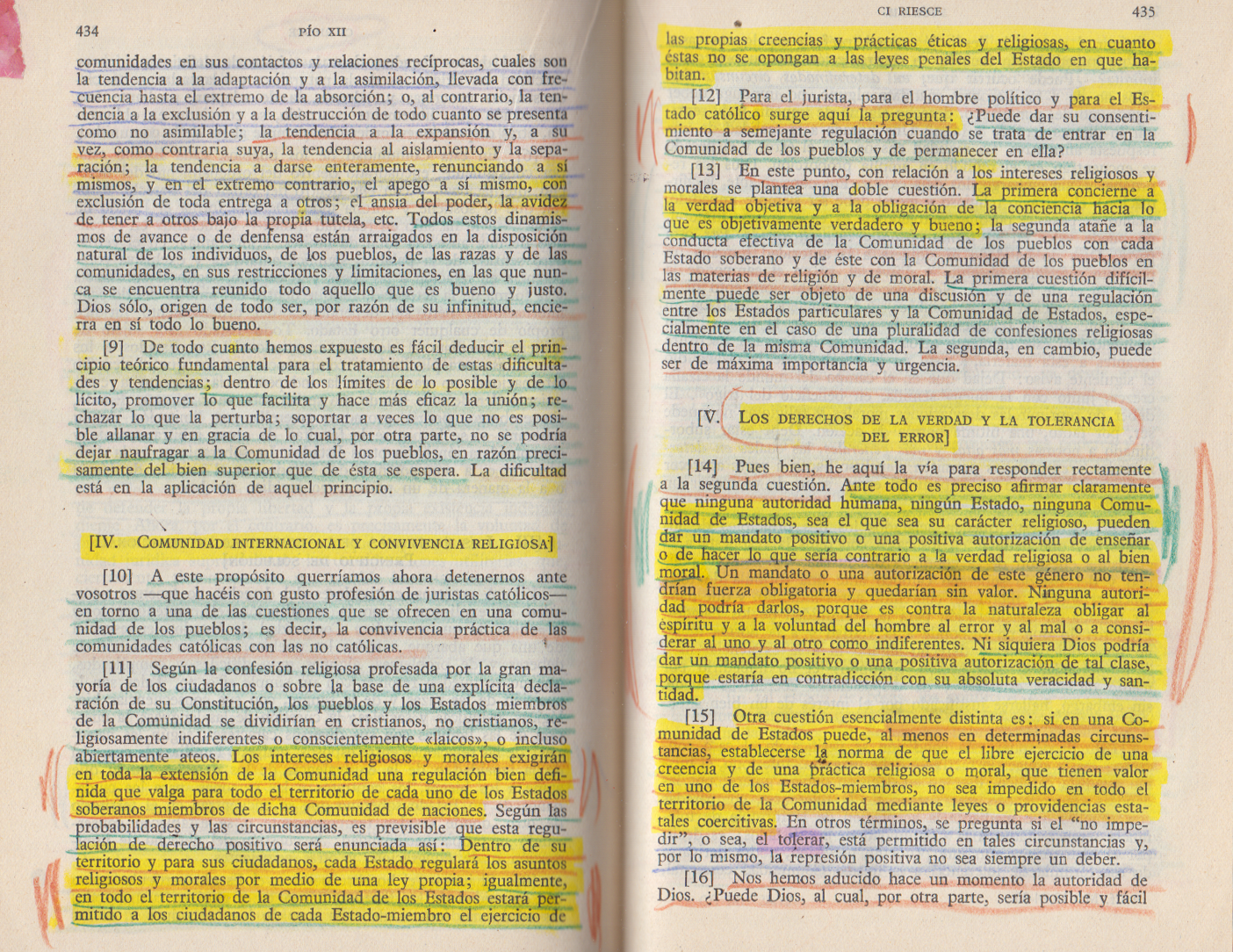S.S. Pío XII
CI RIESCE
Domingo 6 de diciembre de 1953
A LOS JURISTAS CATÓLICOS ITALIANOS
SOBRE EL PROBLEMA DE LA TOLERANCIA RELIGIOSA EN LA CRECIENTE COMUNIDAD DE NACIONES
[1] Nos sirve de gran satisfacción, queridos hijos de la Unión de Juristas Católicos Italianos, veros aquí reunidos en torno a Nos y daros cordialmente la bienvenida.
[2] A primeros de octubre otro congreso de juristas se reunía en nuestra residencia de verano, el de Derecho Penal Internacional. Vuestro Congreso tiene, es cierto, un carácter nacional; pero el tema que trata, "Nación y comunidad internacional", toca de nuevo las relaciones entre los pueblos y los Estados soberanos. No sin causa se multiplican los congresos para el estudio de las cuestiones internacionales, científicas, económicas e incluso políticas. El hecho manifiesto de que las relaciones entre los individuos pertenecientes a diversos pueblos y entre los pueblos mismos crezcan en extensión y en profundidad, hace más urgente cada día una regulación de las relaciones internacionales, privadas y públicas, tanto más cuanto que esta mutua aproximación está determinada no sólo por las posibilidades técnicas, incomparablemente aumentadas, y por la libre elección, sino también por la más penetrante acción de una ley inmanente de desarrollo. No se debe, por tanto, coartar esta aproximación, sino más bien favorecerla y promoverla.
[I. LA COMUNIDAD JURÍDICA SUPRANACIONAL]
[3] En esta labor de ampliación, las comunidades de los Estados y de los pueblos, ora existan ya, ora no representen todavía más que un fin por conseguir y por realizar, tienen, naturalmente, una particular importancia. Existen comunidades en las cuales Estados soberanos, es decir, no subordinados a ningún otro Estado, se unen en una comunidad jurídica para la consecución de determinados fines jurídicos. Sería dar una falsa idea de estas comunidades jurídicas si se quisiera parangonarlas con imperios mundiales del pasado o de nuestro tiempo, en los que razas, pueblos y Estados quedan fundidos, de grado o por fuerza, en un único conjunto estatal. En el caso presente, por el contrario, los Estados, permaneciendo soberanos, se unen libremente en una comunidad jurídica.
[4] Bajo este aspecto, la historia universal, que muestra una serie continua de luchas por el poder, podría, sin duda, presentarnos casi como una utopía la instauración de una comunidad jurídica de Estados libres. Tales luchas han sido provocadas con demasiada frecuencia por la voluntad de sojuzgar a otras naciones y de extender el campo del propio poder o por la necesidad de defender la propia libertad y la propia existencia independiente. Ahora, por el contrario, es precisamente la voluntad de prevenir amenazadoras escisiones la que impulsa hacia una comunidad jurídica supranacional; las consideraciones utilitarias, que, ciertamente, tienen también una notable importancia, están dirigidas hacia obras de paz; y, en fin de cuentas, tal vez el mismo aproximamiento técnico ha despertado la fe, latente en el espíritu y en el corazón de los individuos, en una comunidad superior de los hombres, querida por el Creador y arraigada en la unidad de su origen, de su naturaleza y de su destino.
[II. LA SOBERANÍA DEL ESTADO Y SUS LÍMITES]
[5] Estas consideraciones y otras semejantes demuestran que el camino hacia la Comunidad de los pueblos y su constitución no tiene como norma única y última la voluntad de los Estados, sino más bien la naturaleza, es decir, el Creador. El derecho a la existencia, el derecho al respeto y al buen nombre, el derecho a una manera de ser y a una cultura propias, el derecho al propio desenvolvimiento, el derecho a la observancia de los tratados internacionales, y otros derechos equivalentes, son exigencias del derecho de gentes dictado por la naturaleza. El derecho positivo de los pueblos, indispensable también en la Comunidad de los Estados, tiene la misión de definir con mayor exactitud las exigencias de la naturaleza y adaptarlas a las circunstancias concretas y, además, la de adoptar, mediante una convención que, libremente contraída, se convierta en obligatoria, otras disposiciones, ordenadas siempre al fin de la comunidad.
[6] En esta Comunidad de los pueblos, cada Estado está, por consiguiente, encuadrado dentro del ordenamiento del derecho internacional, y con ello dentro del orden del derecho natural, que lo sostiene y corona todo. De esta forma el Estado no es yani lo ha sido en realidad nunca«soberano» en el sentido de una ausencia total de límites. «Soberanía», en el verdadero sentido de la palabra, significa autarquía y exclusiva competencia en relación a las cosas y al espacio, según la substancia y la forma de la actividad, aunque dentro del ámbito del derecho internacional, pero sin dependencia del ordenamiento jurídico propio de cualquier otro Estado. Todo Estado está sujeto de manera inmediata al derecho internacional. Los Estados a los que faltase esta plenitud de competencia o a los que el derecho internacional no garantizase la independencia respecto a cualquier poder de otro Estado, no serían soberanos. Ningún Estado, sin embargo, podría promover querella por limitación de su soberanía si se le negase la facultad de obrar arbitrariamente y sin consideración hacia otros Estados. La soberanía no es la divinización o la omnipotencia del Estado, en el sentido de Hegel o a la manera de un positivismo jurídico absoluto.
[III. LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. PRINCIPIO DE SOLUCIÓN]
[7] A vosotros, cultivadores del derecho, no tenemos necesidad de explicaros cómo la constitución, el mantenimiento y la acción de una verdadera Comunidad de Estados, en especial de una que abarque a todos los pueblos, suscitan una serie de deberes y de problemas, algunos muy difíciles y complicados, que no se pueden resolver con un simple sí o no. Tales son la cuestión de las razas y de la sangre, con sus consecuencias biológicas, psíquicas y sociales; la cuestión de las lenguas; la cuestión de las familias con sus diversos caracteres, según las naciones; de las relaciones entre esposos, padres y familias; la cuestión de la igualdad o de la equivalencia de los derechos en lo que atañe a los bienes, los contratos y las personas, para los ciudadanos de un Estado soberano que se encuentran en el territorio de otro, donde residen temporalmente o se establecen conservando su propia nacionalidad; la cuestión del derecho de inmigración o de emigración, y otras semejantes.
[8] El jurista, el hombre político, el Estado particular como la Comunidad de los Estados, deben tener aquí en cuenta todas las tendencias innatas de cada uno de los individuos y de las comunidades en sus contactos y relaciones recíprocas, cuales son la tendencia a la adaptación y a la asimilación, llevada con frecuencia hasta el extremo de la absorción; o, al contrario, la tendencia a la exclusión y a la destrucción de todo cuanto se presenta como no asimilable; la tendencia a la expansión y, a su vez, como contraria suya, la tendencia al aislamiento y la separación; la tendencia a darse enteramente, renunciando a sí mismos, y en el extremo contrario, el apego a sí mismo, con exclusión de toda entrega a otros; el ansia del poder, la avidez de tener a otros bajo la propia tutela, etc. Todos estos dinamismos de avance o de denfensa están arraigados en la disposición natural de los individuos, de los pueblos, de las razas y de las comunidades, en sus restricciones y limitaciones, en las que nunca se encuentra reunido todo aquello que es bueno y justo. Dios sólo, origen de todo ser, por razón de su infinitud, encierra en sí todo lo bueno.
[9] De todo cuanto hemos expuesto es fácil deducir el principio teórico fundamental para el tratamiento de estas dificultades y tendencias; dentro de los límites de lo posible y de lo lícito, promover lo que facilita y hace más eficaz la unión; rechazar lo que la perturba; soportar a veces lo que no es posible allanar y en gracia de lo cual, por otra parte, no se podría dejar naufragar a la Comunidad de los pueblos, en razón precisamente del bien superior que de ésta se espera. La dificultad está en la aplicación de aquel principio.
[IV. COMUNIDAD INTERNACIONAL Y CONVIVENCIA RELIGIOSA]
[10] A este propósito querríamos ahora detenernos ante vosotros que hacéis con gusto profesión de juristas católicosen torno a una de las cuestiones que se ofrecen en una comunidad de los pueblos; es decir, la convivencia práctica de las comunidades católicas con las no católicas.
[11] Según la confesión religiosa profesada por la gran mayoría de los ciudadanos o sobre la base de una explícita declaración de su Constitución, los pueblos y los Estados miembros de la Comunidad se dividirían en cristianos, no cristianos, religiosamente indiferentes o conscientemente «laicos», o incluso abiertamente ateos. Los intereses religiosos y morales exigirán en toda la extensión de la Comunidad una regulación bien definida que valga para todo el territorio de cada uno de los Estados soberanos miembros de dicha Comunidad de naciones. Según las probabilidades y las circunstancias, es previsible que esta regulación de derecho positivo será enunciada así: Dentro de su territorio y para sus ciudadanos, cada Estado regulará los asuntos religiosos y morales por medio de una ley propia; igualmente, en todo el territorio de la Comunidad de los Estados estará permitido a los ciudadanos de cada Estado-miembro el ejercicio de las propias creencias y prácticas éticas y religiosas, en cuanto éstas no se opongan a las leyes penales del Estado en que habitan.
[12] Para el jurista, para el hombre político y para el Estado católico surge aquí la pregunta: ¿Puede dar su consentimiento a semejante regulación cuando se trata de entrar en la Comunidad de los pueblos y de permanecer en ella?
[13] En este punto, con relación a los intereses religiosos y morales se plantea una doble cuestión. La primera concierne a la verdad objetiva y a la obligación de la conciencia hacia lo que es objetivamente verdadero y bueno; la segunda atañe a la conducta efectiva de la Comunidad de los pueblos con cada Estado soberano y de éste con la Comunidad de los pueblos en las materias de religión y de moral. La primera cuestión difícilmente puede ser objeto de una discusión y de una regulación entre los Estados particulares y la Comunidad de Estados, especialmente en el caso de una pluralidad de confesiones religiosas dentro de la misma Comunidad. La segunda, en cambio, puede ser de máxima importancia y urgencia.
[V. LOS DERECHOS DE LA VERDAD Y LA TOLERANCIA DEL ERROR]
[14] Pues bien, he aquí la vía para responder rectamente a la segunda cuestión. Ante todo es preciso afirmar claramente que ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna Comunidad de Estados, sea el que sea su carácter religioso, pueden dar un mandato positivo o una positiva autorización de enseñar o de hacer lo que sería contrario a la verdad religiosa o al bien moral.
Un mandato o una autorización de este género no tendrían fuerza obligatoria y quedarían sin valor.
Ninguna autoridad podría darlos, porque es contra la naturaleza obligar al espíritu y a la voluntad del hombre al error y al mal o a considerar al uno y al otro como indiferentes.
Ni siquiera Dios podría dar un mandato positivo o una positiva autorización de tal clase, porque estaría en contradicción con su absoluta veracidad y santidad.
[15] Otra cuestión esencialmente distinta es: si en una Comunidad de Estados puede, al menos en determinadas circunstancias, establecerse la norma de que el libre ejercicio de una creencia y de una práctica religiosa o moral, que tienen valor en uno de los Estados-miembros, no sea impedido en todo el territorio de la Comunidad mediante leyes o providencias estatales coercitivas. En otros términos, se pregunta si el "no impedir", o sea, el tolerar, está permitido en tales circunstancias y, por lo mismo, la represión positiva no sea siempre un deber.
[16] Nos hemos aducido hace un momento la autoridad de Dios. ¿Puede Dios, al cual, por otra parte, sería posible y fácil reprimir el error y la desviación moral, preferir en algunos casos el "no impedir", sin incurrir en contradicción con su perfección infinita? ¿Puede ocurrir que, en determinadas circunstancias, Dios no dé a los hombres mandato alguno, no imponga deber alguno, no dé, por último, derecho alguno de impedir y de reprimir lo que es erróneo y falso? Una mirada a la realidad da una respuesta afirmativa. La realidad enseña que el error y el pecado se encuentran en el mundo en amplia proporción. Dios los reprueba, y, sin embargo, los deja existir. Por consiguiente, la afirmación: el extravío religioso y moral debe ser siempre impedido, cuanto es posible, porque su tolerancia es en sí misma inmoral, no puede valer en su forma absoluta incondicionada.
Por otra parte, Dios no ha dado ni siquiera a la autoridad humana un precepto semejante absoluto y universal, ni en el campo de la fe ni en el de la moral. No conocen semejante precepto ni la común convicción de los hombres, ni la conciencia cristiana, ni las fuentes de la revelación, ni la práctica de la Iglesia. Aun omitiendo en este momento otros textos de la Sagrada Escritura tocantes a esta materia, Cristo en la parábola de la cizaña dio el siguiente aviso: Dejad que en el campo del mundo la cizaña crezca, junto con la buena semilla, en beneficio del trigo. El deber de reprimir las desviaciones morales y religiosas no puede ser, por tanto, una última norma de acción. Debe estar subordinado a normas más altas y más generales, las cuales en determinadas circunstancias permiten e incluso hacen a veces aparecer como mejor camino no impedir el error, a fin de promover un bien mayor.
[17] Con esto quedan aclarados los dos principios de los cuales hay que deducir en los casos concretos la respuesta a la gravísima cuestión de la conducta del jurista, del hombre político y del Estado soberano católico ante una fórmula de tolerancia religiosa y moral del contenido antes indicado, y que debe ser tomada en consideración para la Comunidad de los Estados. Primero: lo que no responde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente derecho alguno ni a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. Segundo: el no impedirlo por medio de leyes estatales y de disposiciones coercitivas puede, sin embargo, hallarse justificado por el interés de un bien superior y más universal.
[18] Si después esta condición se verifica en el caso concreto es la «quaestio facti», debe juzgarlo, ante todo, el mismo estadista católico. Este en su decisión deberá guiarse por las dañosas consecuencias que surgen de la tolerancia, comparadas con aquellas que mediante la aceptación de la fórmula de tolerancia serán evitadas a la Comunidad de los Estados; es decir, por el bien que, según una prudente previsión, podrá derivarse de esa fórmula de tolerancia a la misma Comunidad como tal, e indirectamente al Estado miembro de ella. En lo que se refiere al campo religioso y moral, el estadista deberá solicitar también el juicio de la Iglesia.
Por parte de la cual, en semejantes cuestiones decisivas, que tocan a la vida internacional, es competente, en última instancia, solamente Aquel a quien Cristo ha confiado la guía de toda la Iglesia, el Romano Pontífice.
[VI. LA IGLESIA CATÓLICA Y LA COMUNIDAD DE ESTADOS]
[19] La institución de una Comunidad de pueblos cual la que hoy día está realizada en parte, pero que se tiende a efectuar y consolidar en un grado más elevado y perfecto, es una marcha de abajo hacia arriba, es decir, de una pluralidad de Estados soberanos hacia la más alta unidad.
[20] La Iglesia de Cristo tiene, en virtud del mandato de su divino Fundador, una misión universal parecida. La Iglesia debe acoger dentro de sí y reunir en una unidad religiosa a los hombres de todos los pueblos y de todos los tiempos. Pero aquí el camino es, en un cierto sentido, contrario: va desde arriba hacia abajo. En el primer camino, hace poco recordado, la unidad jurídica superior de la Comunidad de los pueblos estaba o está todavía por crear. En este otro camino, la Comunidad jurídica, con su fin universal, su constitución, sus poderes y los hombres revestidos de estos poderes, está ya desde un principio establecida por la voluntad e institución del mismo Cristo. El deber de esta comunidad universal desde su mismo origen es incorporar a sí, en lo posible, a todos los hombres y a todos los pueblos y plenamente ganarlos, con esa incorporación, para la verdad y para la gracia de Jesucristo.
[21] La Iglesia, en el cumplimiento de esta su misión, se ha encontrado siempre y se encuentra todavía en gran medida frente a los mismos problemas que el "funcionamiento" de una Comunidad de Estados soberanos debe superar; sólo que ella los siente con mayor intensidad, porque se halla ligada al objeto de su misión, determinado por su mismo Fundador, objeto que penetra hasta las profundidades del espíritu y del corazón humano. En tal estado de cosas, los conflictos son inevitables, y la historia demuestra que los ha habido siempre, los hay todavía y, según la palabra del Señor, los habrá hasta el final de los tiempos. Porque la Iglesia, con su misión, se ha encontrado y se encuentra ante hombres y pueblos de una maravillosa cultura, ante otros de una incultura apenas comprensible y ante todos los posibles grados intermedios: diversidad de razas, de lenguas, de filosofías, de confesiones religiosas, de aspiraciones y peculiaridades nacionales; pueblos libres y pueblos esclavos; pueblos que nunca han pertenecido a la Iglesia y pueblos que se han separado de su comunión. Entre ellos y con ellos tiene que vivir la Iglesia; no puede jamás declararse "desinteresada" frente a ninguno de ellos. El mandato impuesto a la Iglesia por su divino Fundador le hace imposible seguir la norma de "dejar pasar, dejar hacer". Tiene el deber de enseñar y de educar con toda la inflexibilidad de la verdad y del bien, y con esta obligación absoluta tiene que estar y actuar en medio de hombres y comunidades que piensan en formas completamente distintas.
[La intolerancia ante el error y la tolerancia de ciertas situaciones]
[22] Pero volvamos de nuevo atrás, a las dos proposiciones antes mencionadas, y en primer lugar a la de la negación incondicionada de todo lo que es religiosamente falso y moralmente malo. Respecto a este punto, jamás ha existido ni existe para la Iglesia vacilación alguna, transacción alguna, ni en la teoría ni en la práctica. Su actitud no ha cambiado en el curso de la historia, ni puede cambiar cuando y dondequiera que, en las formas más variadas, se encuentra frente a la alternativa: o el incienso ante los ídolos o la sangre por Cristo. El lugar donde ahora os encontráis, la Roma aeterna, con las reliquias de una grandeza que pasó y con los recuerdos gloriosos de sus mártires, es el testimonio más elocuente de la respuesta de la Iglesia. No se quemó incienso ante los ídolos, y la sangre cristiana bañó el suelo convertido en sagrado. En cambio, los templos de los dioses yacen en frías ruinas entre sus aún majestuosos escombros, mientras que, junto a las tumbas de los mártires, fieles de todos los pueblos y de todas las lenguas repiten con fervor el viejo Credo de los apóstoles.
[23] En cuanto a la segunda proposición, es decir, en cuanto a la tolerancia en circunstancias determinadas y la permisión incluso en casos en que podría procederse a la represión, la Iglesia siempre atendiendo a los que en buena conciencia (aunque errónea, pero invencible) son de diversa opinión se ha visto inducida a obrar y ha obrado según aquella tolerancia, desde que bajo Constantino Magno y los demás emperadores cristianos vino a ser la Iglesia del Estado, siempre por más altos y prevalentes motivos; así hace hoy, y también en el futuro se encontrará frente a la misma necesidad. En tales casos particulares, la actitud de la Iglesia está determinada por la tutela y por la consideración del bonum commune, del bien común de la Iglesia y del Estado en cada uno de los Estados, por una parte, y por otra, del bonum commune de la Iglesia universal, del reino de Dios sobre todo el mundo. En orden a la ponderación del pro y del contra al tener que tratar la "quaestio facti", no valen para la Iglesia otras normas que las que Nos ya hemos indicado antes para el jurista y para el estadista católico, incluso en todo lo referente a la última y suprema instancia.
[VII. LOS CONCORDATOS Y LA TOLERANCIA]
[24] Lo que hemos expuesto puede ser útil para el jurista y el hombre político católico incluso cuando en sus estudios o en el ejercicio de su profesión se ponen en contacto con los acuerdos (concordatos, tratados, convenciones, "modus vivendi", etc.) que la Iglesia (es decir, ya desde hace mucho tiempo, la Sede Apostólica) concluyó en el pasado y todavía concluye con Estados soberanos. Los concordatos son para ella una expresión de la colaboración entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia, por principio, o sea en tesis, no puede aprobar la separación completa entre los dos poderes. Por tanto, los concordatos deben asegurar a la Iglesia una estable condición de derecho y de hecho en el Estado con el que son firmados, y le han de garantizar la plena independencia en el cumplimiento de su divina misión. Es posible que la Iglesia y el Estado proclamen en el concordato su común convicción religiosa; pero también puede suceder que el concordato tenga, junto a otros fines, el de prevenir disputas en torno a cuestiones de principio y el de remover desde el comienzo posibles materias de conflictos. Cuando la Iglesia ha puesto su firma a un concordato, éste es válido en todo su contenido. Pero su sentido íntimo puede ser graduado con el mutuo conocimiento de las dos altas partes contratantes; puede significar una expresa aprobación, pero puede también señalar una simple tolerancia, según aquellos dos principios que son la norma para la convivencia de la Iglesia y de sus fieles con las potencias y los hombres de otra creencia.
[25] Esto es, amados hijos, lo que Nos proponíamos exponeros por extenso. Por lo demás, Nos confiamos que la Comunidad internacional pueda desterrar todo peligro de guerra y establecer la paz; y en lo que a la Iglesia se refiere, que pueda garantizar a ésta por todas partes el camino libre que logre fundar en el espíritu y en el corazón, en el pensamiento y en la acción de los hombres, el reino de Aquel que es el Redentor, el Legislador, el Juez, el Señor del mundo, Jesucristo, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos".
[26] Por todo ello, mientras con nuestros paternales votos acompañamos vuestros trabajos para el mayor bien de los pueblos y para el perfeccionamiento de las relaciones internacionales, os impartimos, como prenda de las más ricas gracias divinas, con efusión de corazón, la bendición apostólica.
1 Pío XII, discurso dirigido al V Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos, 6 de diciembre de 1953: AAS 45 (1953) 794802. Texto original en italiano.
2 Véase en este mismo volumen el discurso del Papa de 3 de octubre de 1953 sobre el derecho penal internacional en AAS 45 (1953) 730-744.